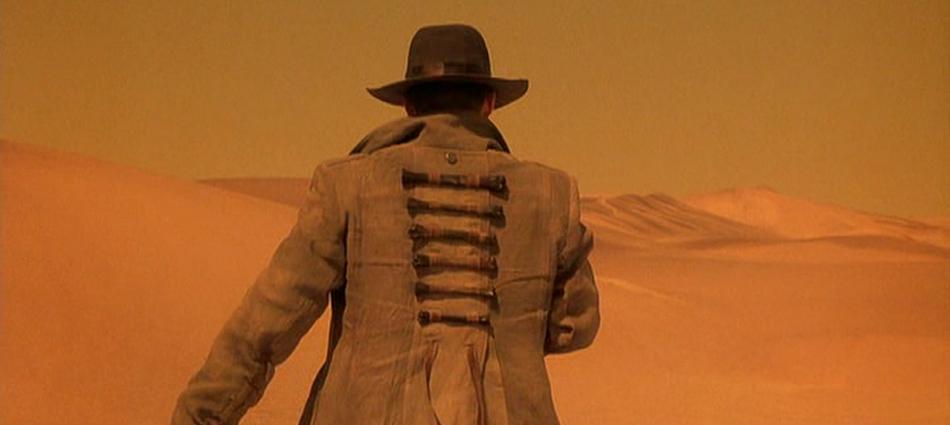Las migajas de un postre que quizás nunca existió.
En la última película de Tim Burton, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares (2016), hay una escena muy significativa de lo que es actualmente su cine. En ella, uno de sus personajes da vida a dos muñecos macabros, una especie de collage de figuras de plástico –similares a las criaturas que el niño malvado de Toy Story (1995) creaba por diversión–. Mediante animación por stop motion, ambas creaciones combaten a muerte, en una suerte de espectáculo siniestro que coge elementos tan infantiles como lo son los muñecos y los convierte en una danza de lo grotesco. Todo ello tamizado por el estrecho filtro del cine comercial, ese que impide salidas de tono, o sólo unas pocas, las justas para que autores como Tim Burton dejen detalles que los han hecho mundialmente reconocidos. Pero sólo detalles. La escena suena mejor cuando es descrita de esta manera que cuando se observa en la pantalla. Cierto es que sorprende tal grado de oscuridad en un producto mainstream, pero lo hace porque el Hollywood actual ha acostumbrado a su público a productos de consumo rápido y digestión efímera, por lo que casi cualquier detalle transgresor llama la atención. Sin embargo, el problema llega a la hora de analizar la ideología de sus imágenes, las intenciones que hay detrás de filmar una escena como esta. Atendiendo a esta en particular, y a la cinta en su globalidad, queda claro que Tim Burton no está luchando contra el sistema, no está tratando de desembarazarse de las restricciones; al contrario, el director no quiere salir de su zona de confort, o no sabe ya cómo hacerlo, por lo que esta escena no es otra cosa que postureo cinematográfico, un plagio barato de su propio cine, que, por superficial, sólo copia el envoltorio y se olvida del contenido que envuelve. Esta escena de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares es una metáfora de lo que actualmente es el cine de Tim Burton: un ejercicio de intrascendencia que quiere aparentar lo que ya no es.

La evolución del cine de Tim Burton es un caso que merece un estudio en detalle, por lo curiosa que resulta. En sus inicios, elcineasta deslumbró al grueso de la cinefilia con sus ambientes góticos, en los que el tenebrismo podía ser inocente, a la vez que convencía al sector más sesudo de que poseía una mirada especial, diferente, auténtica. Algo cambió en su modo de crear cine tras Big Fish (2003). Desde entonces, alguna que otra vez ha tocado la tecla correcta –Sweeney Todd (2007)–, pero la línea seguida habla de desconcierto. Como si el realizador estuviera dando palos de ciego, su cine ha ido de fracaso en fracaso, con reseñables pero escasas excepciones, y quizás precisamente el hecho de que alguna de sus últimas películas sea reivindicable da mayor fuerza a una idea que ronda a la comunidad crítica desde hace tiempo: ¿es posible que este cineasta nunca haya tenido algo especial? ¿puede ser que su primera etapa fuera fruto de la casualidad, o, sin ir tan lejos, fruto de un talento que estaba ahí pero que Burton no explotaba de manera consciente, sino dándole rienda suelta y cruzando los dedos para que el resultado fuera satisfactorio? Esta segunda opción cobra especial fuerza al analizar esta segunda etapa de su filmografía, pues, de ser cierto, en realidad nada habría cambiado: la inconsciencia de Tim Burton siempre habría sido la misma y ahora simplemente ya no acierta.
En el caso de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, se trata de un convencionalismo con tintes superficiales de lo que supuestamente es su cine. A una realización puramente artesanal, en la que no aparece ni una sola idea visual reseñable, se le suma una serie de elementos que aluden a su legado, a ese que durante los años noventa fue encumbrado. Los citados muñecos macabros, animados por stop motion; el siniestro interior de una carpa de circo a oscuras; los parques de atracciones antiguos, y, concretamente, un túnel del terror; secuencias de niebla a la luz de la luna… Toda una serie de detalles que remiten a ese interés que Tim Burton mostró en sus inicios por los elementos de la infancia, habitualmente asociados a los sentimientos agradables, y que él convertía en sus respectivos reversos tenebrosos. Nuevamente, las palabras lucen más que las imágenes, y esto se debe a que es la mirada del cineasta la que determina el buen o mal uso de dichos conceptos. No es lo mismo combinar que aglutinar, y lo que hace Tim Burton es lo segundo. No hay profundidad en lo que propone, sino un pastiche de referencias a su propio cine que, más que recuperar su esencia, buscan reencontrarse consigo mismo, o, si se es malpensado, buscan engañar a esa masa de fans que todavía no ha perdido la esperanza de que algún día vuelva a ser el de antaño, y les coloca una serie de golosinas visuales ante la cámara para que tengan la falsa sensación de que ha vuelto por sus derroteros. Una opción bastante probable, que concuerda con la ideología mostrada durante todo el metraje, esa que está tan preocupada por no cometer errores, que al final no aporta absolutamente nada. Además de que la manera de manejar sus motivos visuales sea tramposa, resulta imprescindible señalar que estos atributos pertenecen al departamento artístico, al de diseño de producción. Es decir, nada que ver con la puesta en escena, el uso del lenguaje cinematográfico para transmitir ideas desde las imágenes. Es decir, el campo de mayor exploración del cineasta-autor, que en esta obra queda reducido a la funcionalidad impersonal del trabajo de industria.

Hay, no obstante, una propuesta mínimamente diferente en su tramo final. El relato ha estado caracterizado, hasta entonces, por un tenebrismo visual –que no escapa de la capa más superficial: la de la fotografía llamativa– y un tono solemne, con gotas de humor. Cuando el relato alcanza el clímax de la cinta, Tim Burton decide resolverlo con un tono infantil, luces de colores, luminosidad, diversión y música machacona. Una decisión que sorprende en primera instancia, pero que enseguida da paso al desconcierto. Más que afortunada, la secuencia resulta entre gratuita y convencional. En ella destaca la aparición de unos esqueletos que cobran vida; si antes había habido una animación por stop motion, en este caso Burton recupera uno de los iconos de esta técnica de animación, como lo son los huesudos personajes creados por Ray Harryhausen en Jasón y los argonautas (1963), pero lo hace para animarlos por ordenador. ¿Transgresión? ¿Innovación? Esta decisión formal atiende más a la dejadez que a un intento por revitalizar o darle una vuelta de tuerca a este icono de la cinematografía. En estas, como en todas las demás imágenes de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares no hay rastro de ideas, de intentar hacer las cosas de manera distinta, de hacerlas propias. En su conjunto, la nueva película de Tim Burton es una cinta solvente, conservadora, un film sin fisuras, pero que podría haber dirigido cualquiera.