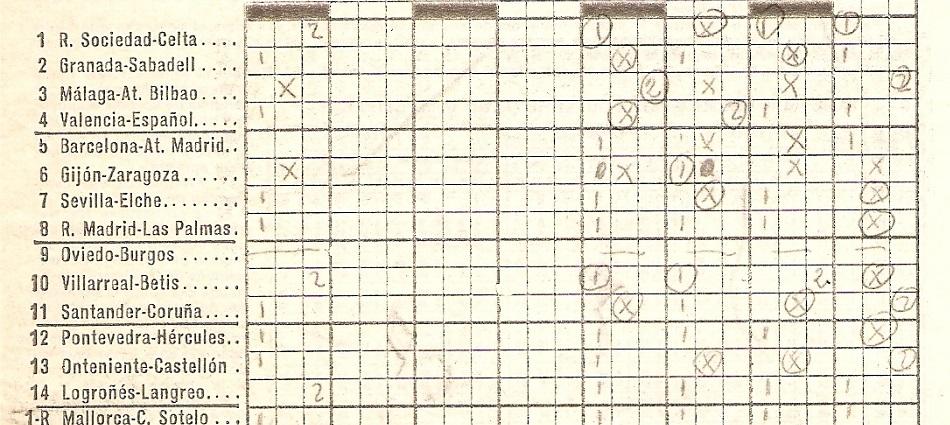Sitges loves Korea.
Lo bueno que tiene Kim Ki-duk es que no lleva a engaño alguno. La sutileza a la hora de afrontar los temas, tanto en lo visual como en lo argumental, no es precisamente su punto fuerte. Lo suyo es la crudeza, directa, sin contemplaciones, y eso es precisamente lo que encontramos en One on One, la ausencia absoluta de piedad, ni por su obra ni por el espectador. No podemos negar que esta obra, aparente alegato de la lucha de clases, es impactante en sus compases iniciales. Su reivindicación asfixiante, sus argumentos violentos, cautivan y repugnan a partes iguales. El problema sin embargo aparece cuando todos los debates que podrían quedar aciertos se cierran de sopetón. Sí, Kim Ki-duk acaba por confundir crudeza con masticación, contestándose a sí mismo todos los interrogantes planteados.
Lo que duele es sobre todo que nada se le puede achacar en sus formas, en la impecabilidad de lo rodado, pero el giro nihilista, el pesimismo total desesperanzado de su tramo final se antoja como algo facilón, de brochazo gordísimo, desarticulado con el resto de la trama y más cuando opta por ello disfrazándolo de pseudo filosofía y espiritualidad de mercadillo. La sensación es que Kim Ki duk juega a revolucionario pero cuando llega la hora de la verdad no se moja y opta por repartir culpas indiscriminadamente despojando así la obra de todo sentido, de todo propósito.

The Voices, sin embargo, opta por una coherencia formal impecable, sus paleta de colores douglassirkiana nos remite a la idealización de un mundo muy acorde con los deseos de su protagonista, un simpático, amable y esquizoide Ryan Reynolds. No obstante, esta comedia sobre un psychokiller que lo es a su pesar no acaba de redondearse. La sensación de trama ya vista y de inconcreción en su objetivo acaban por desgastar sus intenciones. No obstante arroja gags de cierta enjundia, especialmente sus créditos finales que son por sí solos dignos de verse. Una obra pues más simpática que completa, pero que se puede digerir con la misma facilidad con la que probablemente se olvidará.

Hablar de locura en una película de Quentin Dupiex es como relacionar a John Ford con el western, una obviedad. No obstante siempre vale la pena acudir a la que ya va siendo cita anual en Sitges con el director francés. Dupieux, para no contradecir su trayectoria no consigue cerrar una película enteramente redonda. Una vez parece como si el grado de locura en pantalla fuera inversamente proporcional a la consistencia final del producto. En este caso su juego metacinematográfico, articulado en una espiral laberíntica argumental, aparenta originalidad y regala algunos momentos absolutamente memorables. Esencialmente en la construcción de atmosferas con elementos tan mínimos como cachondos como el organillo machacón de su banda sonora. A pesar de ello, los problemas habituales de Dupieux salen a escena: arritmia, inconcreción y, en este caso, una tendencia a creer más inteligente de lo que realmente es el juego propuesto ya que, al fin y al cabo, no plantea nada que no hubieramos visto ya en obras tan dispares como Spaceballs o En la boca del miedo.

Hablando de miedo y falta de originalidad nos trasladamos a los mundos de A girl walks home alone at night. Una película, ópera prima de su directora Ana Lily Amirpour, que pretende ser un western vampírico de aires melancólico-reflexivos. Y decimos que lo pretende no porque no alcance sus objetivos (que no lo hace) sino por su pretenciosidad referencialista extrema. Efectivamente, más que una película estamos ante un objeto producido mediante la concatenación en modo random de todo lo que a la directora le debe parecer cool. Vivir su vida de Godard como base, unos gramitos de Sin City, confundir la codificación del western con poner por el morro una banda sonora a lo Leone y unos toques de intensidad romántica ochentera en slow motion son sólo algunos elementos que encontraremos en el film. Una avalancha, en fin de posturitas pseudocinéfilas y modernoides que hará las delicias sin duda de los amigos de lo artificioso y del sonido como herramienta subrayadora hasta del levantamiento de ceja. Una obra que, a base de tanta postura, acaba siendo una contradicción andante, una impostura como una catedral gótica en pleno Teheran.