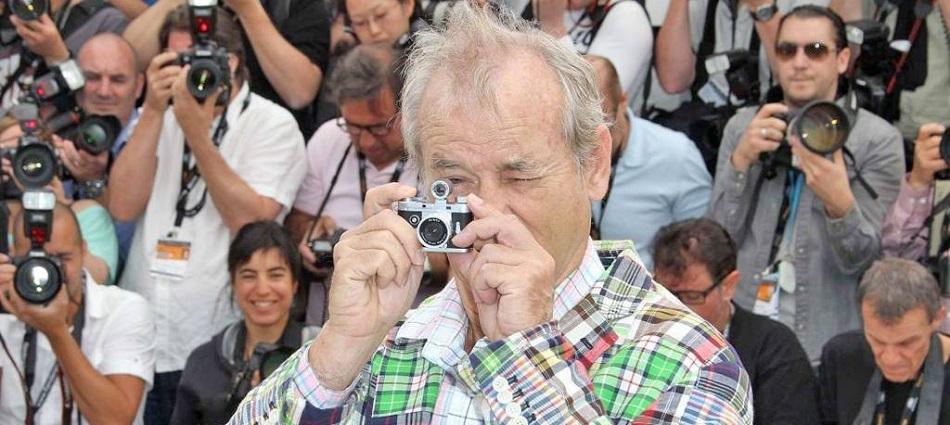Recta final de Sevilla 2019.
Atendiendo a sus aspectos más superficiales, como el humor absurdo y un argumento bastante simple sobre la vejez, se podría leer erróneamente Technoboss como una película vacía o como un mero divertimento. La realidad es que el talento cinematográfico de João Nicolau, la libertad del estilo cautivador que caracteriza a su cine, le permite, como a los mejores cineastas, narrar cualquier tipo de relato a través de los códigos de la comedia ―también a los del musical en esta ocasión, aunque traslados a un terreno muy personal― sin renunciar al potencial dramático del mismo ni a su subtexto. Si en John From ofrecía un retrato de la adolescencia que incorporaba el realismo mágico en sus formas tras la aparición del primer amor, en Technoboss esa transformación del personaje protagonista ―un trabajador de una empresa de sistemas de seguridad cansado de todo y cerca de la ansiada jubilación― se produce cuando se reencuentra con una expareja, recepcionista de un hotel en el que está actualizando el sistema de alarmas. Nicolau da el salto desde la juventud hasta la tercera edad ―en ambos casos con el amor como motor narrativo del relato―, pero su estilo se mantiene igual de fresco e incluso más libre, desprovisto de toda atadura. Realidad y ficción empiezan a confundirse con maestría gracias al montaje del director en colaboración con Alessandro Comodin y a la fotografía de Mário Castanheira, sus colabores habituales, empezando por paisajes pintados que encuadran los incontables trayectos en coche y siguiendo con situaciones del todo imprevisibles, casi siempre a modo de escenas musicales, que en todo momento proyectan el estado mental y anímico del protagonista con una mayor profundidad de la prevista. Technoboss es un extraordinario e inclasificable musical cuyo tratamiento del espacio, de la luz y del color es inmejorable, con un trabajo de cámara que recuerda a Madame Hyde de Serge Bozon, una de las mejores películas que se vieron hace dos ediciones en este mismo festival. Da la casualidad de que este año el francés es miembro del jurado de la Sección Oficial, así que esperemos que él haya sentido algo parecido viéndola y haga lo posible por incluirla en el palmarés, pues se trata de la mejor obra a competición.

El plano inicial de Atlantis ―que funciona como prólogo y tiene su réplica en el penúltimo plano de la película― muestra a través de una visión térmica los horrores de la guerra. Justo después un texto sitúa la acción en el futuro cercano de la Ucrania de 2025, y anuncia que ha transcurrido un año desde el fin de la guerra entre rusos y ucranianos. En pocos minutos vemos las consecuencias más devastadoras del conflicto: un grupo de trabajadores de una fundición de acero dedican su tiempo a libre a disparar en un campo de tiro hasta llegar al punto de herirse unos a otros; un empleado de la fundición decide quitarse la vida en su turno de trabajo; el líder internacional de la compañía habla desde una pantalla gigante para trasladar ―indirectamente― a toda la plantilla su inminente despedido por la llegada de avances tecnológicos… Pero a partir de ese momento los largos planos fijos de Valentyn Vasyanovych empiezan a tomar un camino bastante distinto, podríamos decir incluso que parte en búsqueda de cualquier atisbo de humanidad. Sergey, el protagonista, víctima del síndrome de estrés postraumático, abandona forzosamente su trabajo en la fundición y toma uno nuevo como transportista de agua potable, donde en uno de sus viajes por zonas completamente desérticas y por carreteras y campos minados conoce a Katya, voluntaria de un grupo cuyo trabajo consiste en exhumar los cadáveres anónimos de la guerra. Lo más interesante de la película es su coherencia estética y lo bien que retrata el imprevisible camino que toma un excombatiente que tiene que acostumbrarse a vivir consigo mismo ―o más bien con esa persona que la guerra ha modificado de manera irreversible― en un entorno que desconoce y del que al mismo tiempo no puede escapar. Atlantis es, en cierto modo, el reverso luminoso ―por llamarlo de algún modo― del Donbass de Loznitsa.

Hay nobles intenciones e incluso interesantes temas a tratar en Take Me Somewhere Nice, el debut en el largometraje de Ena Sendijarevic, una directora de origen bosnio afincada en los Países Bajos. Suponemos que al menos con cierta carga autobiográfica, la cineasta narra la historia de Alma, una joven que viaja a Bosnia desde los Países Bajos para visitar a su padre enfermo. El principal problema de la película es que todo en ella nace a partir de una metáfora un tanto estúpida, aunque quizá lo que la haga verse así sea una sobrecarga de sentidos y significados que comparten la misma dirección: subrayar el conflicto interior de la protagonista, una de esas personas que por diversas razones sienten que no pertenecen a ningún sitio. En este caso todo se acentúa por la edad de la joven, agitada ―o desorientada, según el momento― por los últimos coletazos de la adolescencia, obligada a madurar antes de que sea demasiado tarde. La idea del viaje es estimulante, como en cierto modo lo es también la estructura del filme, que concatena (des)encuentros de muy diversa índole, generalmente dominados por un absurdo general; pero la libertad y el vacío existencial del absurdo jarmuschiano de Extraños en el paraíso tiene aquí una réplica ahogada en un trabajo formal que se reduce a una muy específica paleta de colores, y que se empeña en remarcar la situación de Alma de la forma más delirante: el viaje de autodescubrimiento se apoya en recursos toscos y desconcertantes para la narrativa, desde robos y agresiones hasta el cargante y manido despertar sexual, metiendo de paso el incesto en la coctelera.