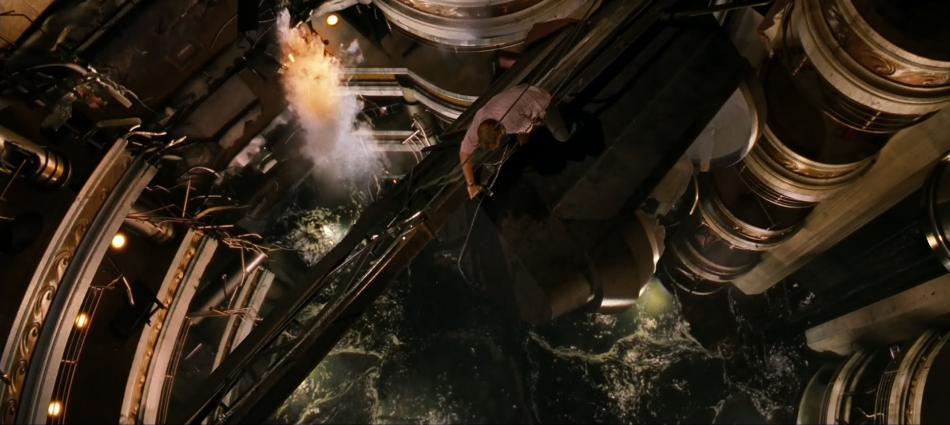Zach Braff se hace mayor y nos lo cuenta.
Zach Braff debutó como director y guionista cinematográfico con Algo en común (Garden State, 2004), una película hecha a la medida de sus capacidades en la que también interpretaba al joven protagonista, de tintes autobiográficos. Por aquel entonces ya gozaba de cierta fama gracias al éxito de la teleserie Scrubs, pero fue la repercusión de su primer largometraje lo que le catapultó. El personaje que escribió para él mismo, a pesar de hacer gala de una complejidad resuelta en última instancia de forma harto simple, consiguió que un conjunto mediocre pudiera calar tanto como su figura. El carácter generacional de la propuesta hizo el resto, así como una afortunadísima selección de canciones que, sin embargo, aparecían integradas en la trama de forma más bien pobre.
Diez años –y ninguna película– después, ha aprovechado el rebufo del buen sabor de boca que dejó en Ojalá estuviera aquí, una película que puede verse como una suerte de continuación de la anterior. Si Algo en común trató el final de la juventud, aquí el personaje que ha escrito para él mismo con la colaboración de su hermano Adam afronta de lleno los compromisos de la vida adulta como padre de familia con dificultades económicas. El planteamiento es interesante en cuanto a la información con la que debemos contrastar este supuesto: de aferrarse a un repentino amor para superar su inestabilidad y abrirse al mundo, Zach Braff pasa a presentarse a sí mismo como un hombre cuyos sueños de ganarse la vida como actor topan con la confirmación de responsabilidades que ya no le van a abandonar nunca.
La familia vuelve a ser el punto clave de su visión, aunque aquí se toma a partir de un punto de vista inevitablemente más blando. Porque Braff se ha hecho mayor y no puede, ni quiere, ocultarlo. Si la muerte de la madre en su primera película forzaba el regreso a las raíces y el resurgimiento vital, aquí es la enfermedad terminal del padre la que le avisa no sólo de que nunca más tendrá un protector, sino de que será él quien deba asumir ese papel con los suyos. Existe química con los niños, pero la mayoría de sus escenas con ellos se acercan más al fangoso terreno de la feel-good movie menos sutil que al dilema familiar que pretende plantear. La religión completa el panorama, puesto que el judío escéptico y no practicante de su primera película busca ahora respuestas para salvarse en pasajes profundos no demasiado bien resueltos.
Aunque la distancia entre las aspiraciones y la realidad sigue siendo el tema fundamental de su cine, Ojalá estuviera aquí adolece de una marcada indefinición que la presenta en ocasiones como una comedia de contadísimos diálogos inspirados y en otros momentos como un descarado drama lacrimógeno, alargando hasta el extremo la agonía del padre como vehículo para presentar varias tramas accesorias que no llegan a cuajar. El descuidado personaje del inmaduro hermano freak de Braff, cuyo hermano real supone una novedad en la autoría del guión que lo es también si atendemos al esquema argumental de la anterior película, deja patente que el director se desenvuelve mejor cuando habla de sí mismo, como personaje y como actor. Sin saber hasta qué punto su obra es autobiográfica, parece indudable a ojos de cualquiera que se quiere demasiado. O, si se prefiere, que sabe explotarse con inteligencia; incluso siendo consciente de sus carencias.
Pese a que aquí controla más sus indisimulados –lo siento– escarceos gratuitos con la vena musical, y se nota que hacer listas en Spotify le ha desahogado en los últimos años, tampoco renuncia a incluir temas de Bon Iver o Radical Face en una banda sonora de nula aportación. El tramo final, francamente decepcionante en la resolución de conflictos antes bien planteados, es casi una sucesión de malos videoclips que no puede evitar excederse al tocar los polos de la complacencia y el dramatismo. La película, me atrevo a decir que su vida en una suerte de analogía, se le va totalmente de las manos en la última media hora. Zacarías añade discursos filosóficos, lecciones vitales, escenas a cámara lenta, incluso un brevísimo pasaje en blanco y negro. No hay quien le pare y lo sabe. Lo confía todo a un valor tan endeble como su carisma y, esta vez, sale perdiendo. No se puede ganar siempre cuando tus armas son tan débiles, y menos al pretender estirar un material que no daba tanto de sí.
Moldeado a base de clichés, Braff se sigue presentando como un hombre orquesta capaz de suscitar adhesiones y rechazos extremos. Continúa siendo notoria su capacidad para haber construido todo un personaje alrededor de su breve carrera como cineasta, lo cual no deja de tener un mérito palpable. Quien logre empatizar con él conseguirá, muy probablemente, disfrutar incluso de una madurez escasamente inspirada, más superficial que conceptual y cuyo carácter discursivo se antoja a todas luces innecesario. Aunque supongo que si he terminado este texto sin hablar de nadie más será porque, al menos en parte, ha cumplido su objetivo.